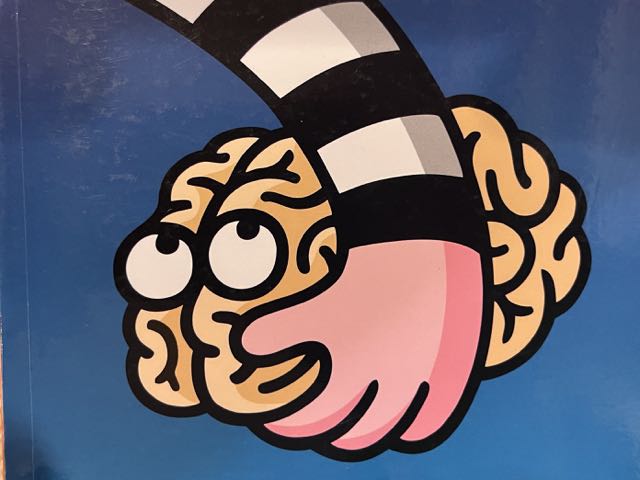› Por El Lector Americano
(Burke, 9 de abril de 2025)
El problema con el futuro es que siempre parece sucede en los paÃses centrales o desarrollados. Digo, todos los descubrimientos mayúsculos se han dado en universidades como el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), Imperial College de Londres (Reino Unido), Universidad de Cambridge (Reino Unido), Universidad Técnica de Münich (Alemania), o la Universidad de Leiden (PaÃses Bajos).
Todo esto viene desde mucho antes por supuesto, de las profecÃas mediáticas de intelectuales neoyorquinos, centrifugados, y los conceptos inspirados en William Gibson… ese escritor estadounidense maestro de la ciencia ficción y creador del cyberpunk. Esa tendencia literaria que renovó totalmente el género y adquirió gran auge en los años ochenta y noventa del siglo XX. Ayer no más.
Pero lo cierto es, que los que hemos vivido una vida en Latinoamérica, al final nos llevamos preguntando si siempre viviremos en paÃses atrasados, donde todavÃa solo debemos ver televisión y pagar la deuda externa. El mundo de —hoy y mañana— a veces tiene tan pocas ganas de realizarse entre nuestros paÃses, que parecemos colonias rurales reguladas por una economÃa de hortalizas y vino de cosecha. Digo, nos cuesta “un pedazo†tener investigadores, desarrollo en biotecnologÃa, sin dinero, y tan mal equipado en telecomunicaciones que los teléfonos de lÃnea todavÃa se usan mucho, y las computadoras demoran su rapidez. En suma, estamos en el borde de un mundo que no tiene reflejos de renovar sus protecciones cientÃficas.
¿El motivo? Hay muchos, pero para mà es la extendida supercherÃa proliberal llamada cibercultura. Desde fines de los años ‘80, el término, que designa la gran doctrina visionaria de la gente que va y viene por Internet, y que desde hace rato cumplen la misma función del Hollywood en los años ‘50: promover la voz del mercado, preferentemente el de Nasdaq y las grandes empresas multinacionales.com. Porque en el fondo, ¿qué es la cibercultura? Nunca nadie lo supo realmente. En realidad —digan lo que digan sus fanáticos—, es una especie de religión difusa basada en la confianza absoluta en las ventajas liberadoras de la tecnologÃa, también el rechazo a toda forma de Estado o de intervención polÃtica y la veneración sagrada de las libertades individuales (expresión recóndita, empresa virtual, religión sin Dios conocido). En pocas palabras: una reverenda manga de chicos y chicas teclados que, invocando la modernidad como algo inherente, cultivaron los fundamentos intelectuales del gran Padre/fantasma digital: el gobierno mundial y un poco más allá. Un universo de progreso y supercomunicación, fuera del alcance de los Estados (incluso del Estados Unidos profundo), y cuya libertad absoluta se parece mucho a la más cremosa y húmeda bacanal de la Roma moderna.

“Me considero un agente libre y visionario. Internet es un acto de la naturaleza y crece por sà misma a través de nuestras acciones colectivasâ€, escribió John Perry Barlow en 1996, en su célebre Declaración de Independencia del ciberespacio.
¿Señal premonitoria? Sabemos sÃ, qué este gran defensor de las libertades en Internet firmaba su manifiesto fundador en… Davos. Pero, ¿qué hacÃa Barlow? Dictaba clases en Harvard, y se llena de buena y millonaria suma de dinero con la empresa de consultores Global Business Network (parienta de la revista, en su momento, de la de propaganda digital Wired), y desde allà repartió consejitos al ministro de Cultura de Brasil Gilberto Gil, en su momento… En definitiva, todo comunicación de redes fue y vino, pero después volvió.
Pero es curioso, porque paradójicamente la crÃtica más dura del “liberalismo tecnológicoâ€, vino justamente de Estados Unidos y los paÃses centrales. Comentarios del tipo: “Nuestra relación con la tecnologÃa está matando a la democraciaâ€, escribió Philip Bobbitt, profesor de Derecho en Austin, en su libro The Shields of Achilles (“Los escudos de Aquilesâ€). Quien también dijo: “La velocidad de las comunicaciones lo deslegitima todo: los gobiernos ya no pueden darse el lujo de reflexionar antes de actuar, y la era de lo instantáneo nos empuja hacia las formas más carnavalescas de la democracia directaâ€, agregó este geopolitólogo norteamericano que no es precisamente lo que se llama un tipo de izquierdas ni anarquista.
De todas maneras, ya nada de eso tiene importancia; porque, como explicó John Perry Barlow, “en el ciberespacio no hay eleccionesâ€.
Y el mundo avanza hacia las democracias digitales, pos capitalistas y centradas en regÃmenes polÃticos donde «el uno para todos y todos para uno», ya no tiene cabida.
Y recordé a El Gran Gatsby —que pronto cumplirá cien años— el cual transcurre (con salidas a Manhattan) en Long Island, en las mansiones de la zona ficticia del West Egg, donde estaba el «nuevo dinero», y el East Egg, el «antiguo dinero». Allà Francis Scott Fitzgerald comenzó a escribir la novela que terminó de corregir en Francia e Italia. Y, sÃ, además de todo esa prosapia romántica, El Gran Gatsby trata fundamentalmente sobre el dinero, la diferencia de clases y el primer gran sacudón económico que vivió Estados Unidos. Allà y entonces, la cartografÃa clasista da luz verde a un pasado amoroso pero también a la relación del verde dólar, y las conexiones con el “supuesto mundo real y virtual†de la gente de éxito.

Y saltó adelante, porque todo pasado también fue virtual: porque en principio y al final, de eso trata todo. «It’s the economy, stupid», como dijo Bill Clinton. Y ahora que estamos viviendo un nuevo pos- pos- capitalismo, casi como un juego de Monopoly de alto riesgo, con el Planeta desesperado y modales de Gran Hermano, me doy cuenta que toda la culpa la tiene la Cibercultura. Porque al final la decadencia de la mente es consecuencia directa del mal uso de un cuarto de siglo de las redes cada vez más asociales. Un término usado hace un rato y recién estamos en abril de 2025.
Donde ya no deseo conectarme sino, no enterarme de otro arancel. Porque al final de tanta conectividad, todas las medidas sin medida, con Europa como principal vÃctima, parece que nunca realmente estuvimos comunicados. Y yo me pregunto: ¿Qué tipo de cálculos sin cálculo le habrán hecho a los paÃses latinoamericanos durante todos estos años de postergar el desarrollo tecnológico?
Y cierro con un pensamiento marca Friedrich Nietzsche. Aquel que dice: «Quien lucha con monstruos que se cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo al otro, estás viendo también su abismo, y ese abismo también mira hacia dentro de ti».