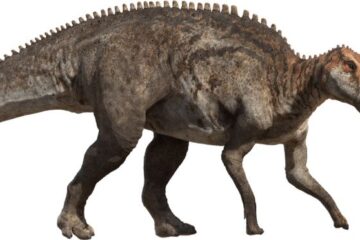Por Alfonso Villalva P.
Son cuatro niños y ellos dicen que son hermanos, aunque la verdad, yo no les creo nada. Tienen normalmente la cara forrada en mugre. Son lo que cualquier abuela que se respete llamaría niños chamagosos; prototípicos, verá. Desde la ventanilla del coche —de la cual se cuelgan embadurnando de mengambrea y otras sustancias insospechables el cristal—, se puede percibir su inconfundible aroma infantil que acusa días de evitar el agua y el jabón.
Su lugar de trabajo, quiero decir, el centro de operaciones en el que presumiblemente encuentran cada día su escasa fuente de ingresos, es, precisamente, la parte frontal de una de estas tiendas microscópicas de autoservicio que convenientemente abren al público las veinticuatro horas, y que ofrecen, desde una caguama razonablemente fría, tortillas de harina empaquetadas, hasta una oferta armada de tarjetas de peaje y medios de planificación familiar.
Siempre están allí, siempre que paso yo, al menos. Su negocio consiste en apostarse al acecho durante el turno de la noche en el que el dependiente cierra las puertas y despacha al través de una pequeña ventana, y ofrecen, los cuatro al mismo tiempo, y arrebatándose virtualmente al cliente, una especie de “autoservicio”, es decir, tienen el gesto de correr, solicitarle al dependiente la mercancía que usted demanda desde la comodidad de su vehículo, cobrar en nombre del individuo que por dentro de la tienda mira con atención un pequeño televisor, y entregar el producto sin importar la naturaleza del mismo —y dicen que en este país no se venden ciertos artículos a menores de edad.
Evidentemente, ellos exigen un estipendio por el servicio. Prácticamente lo arrebatan, no porque tengan malos modales, sino porque legítimamente consideran que les pertenece. Entre ellos no hay recato a la hora de guardarse las monedas y dejar sin contraprestación al más pequeño de los tres –olvidé decir que he llegado a calcular que sus edades descienden, aproximadamente, desde los nueve años, el gordito, y los cinco, el menor.
Aseguran, por supuesto, estar al corriente en todas sus tareas y que sus respectivos maestros de la escuela a la que acuden —excepto el menor, que dice que su madre aún no lo lleva por enano—, son gente que les enseñan a diario cualquier cosa. No es que ellos trabajen, no vaya Usted a creer, pues según su dicho, solamente lo toman como un pasatiempo. Sus ojos vivarachos indican que todo lo que dicen es una absoluta y gran patraña, y les delatan sus habilidades ya adquiridas para abrirse paso en la vida callejera nocturna, como el que más.
Los he visto correr de repente, como en estampida, despavoridos, huyendo quizá del hermano mayor que viene a cargarles una comisión que invertirá en cervezas, o del padre que con lo que ellos han reunido financiará su borrachera cotidiana de rigor. No se de que huyen en realidad, pero le aseguro que los rostros tan bruñidos, tan oscurecidos por la mugre, tan duros a la hora de exigir el pago de sus servicios, se transforman para demostrar que ellos no son más que eso, un puñado de niños que seguramente llorarán en medio de la noche, llenos de miedo, ante sus terribles pesadillas.
Yo no se si ellos debieran despertar en mí compasión, o si de enterarse que yo uso esa palabra respecto de su persona, estarían dispuestos a decirme en forma inequívoca que tan estúpido podría ser el arriba firmante y lanzarme un escupitajo a la ventana del auto.
Quizá lo que ellos dirían si tuviesen la oportunidad y las herramientas lingüísticas adecuadas, es que son unos sobrevivientes, lo cual, en este país, ante nuestra negligencia social, nuestra criminal indiferencia a las distinciones, las segregaciones y las carencias, ante los contrastes grotescos de fortuna y bienestar y la mirada complaciente a la explotación infantil, ser sobreviviente, puede decir mucho más que cualquier otro calificativo.
Quizá yo sigo pasando por allí con el pretexto de comprar cigarros, o cualquier cosa, porque en realidad admiro su valor y entereza, porque aprecio que, a tan corta edad, y muy por encima de las circunstancias que no son su culpa ni responsabilidad, pongan su cara de frente a la vida y soporten el dolor, las miserias, el abuso o las fregaderas que les toque sortear, incluso con una sonrisa o una carcajada espontánea. Sigo pasando por allí porque quizá, algún día, me gustaría tener la satisfacción de verme al espejo una mañana de invierno e imaginar poseer su fuerza, su voluntad, o simplemente saber que soy eso, un sobreviviente social.
Twitter: @avp_a
columnasv@hotmail.com