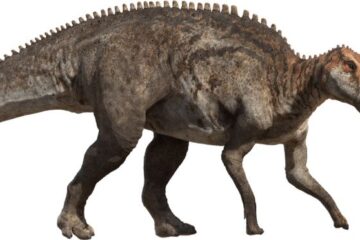Era una noche lluviosa y helada, los habitantes de la amurallada Cartagena de Indias habituados a la inclemente canícula de los soles del Caribe, cruzaban los brazos para protegerse del clima inusual que los hacía temblar.
Las personas que aún estaban en el centro de la hechizante urbe a esas horas de la noche, corrían presurosas a sus viviendas unos y otros en busca de transporte de regreso a sus respectivos hogares.
El centro de la ciudad se quedaba solo, los noctámbulos habitantes buscaban los aleros de los centenarios balcones para guarecerse el resto de la lluviosa noche sumida en una penumbra espectral y un silencio ominoso.
Los perros aullaban a la amarillada luna propicia para ofrendar a Yemayá, Oyá y Ochún, cuando la nube que parcialmente la cubría, permitía asomar sus dorados rayos. Una leve bruma emergía del suelo elevándose en ralas volutas hacia la noche profunda, en las pausas de los aullidos de los perturbados canes, se escuchaba el ruido seco del sonoro golpe de un bastón en el adoquinado piso del Callejón de los Estribos.
Una figura emergía de la penumbra, vestía deshilachado hábito descolorido por lo añoso, calzaba sandalias de precarias suelas y una ancha caperuza cubría su cabeza, caminaba por la estrecha callejuela sin importarle la lluvia que caía en la ciudad encantada empapando su ropaje. Se dirigía al frontispicio de la Iglesia a esperar la misericordia de los frailes del convento. Estos celebraban misa de difuntos por el alma de un novicio fallecido en la víspera; entonaban sus armoniosos coros para hacer propicios los rezos a la divinidad y conducir el espíritu del fraile por los caminos del oriente Eterno.
Cuando el abad del convento bendecía sus fraters y despedía la liturgia religiosa, escucharon el sonido de tres fuertes golpes dados con el grueso badajo de bronce fundido con figura de ígnea salamandra en la recia puerta de maderas eternas.
Avelino, el monje oriundo de Badajoz encargado de esas funciones durante ese día, miro al abad pidiendo autorización para abrir el portón al mortal que osaba interrumpir los sagrados rituales de la Liturgia de difuntos que culminaba.
El fraile se dirigió cauteloso al portón preguntando con voz bondadosa y carente de temor: ¿Quién osa interrumpir nuestros augustos misterios?
Respondieron desde el exterior: ¡Soy Ludovico de la Vega! ¡Por favor, ábranme!
Esperando que el Abad ratificara la orden anterior miró hacia este quién con un ademán de su cabeza huérfana de cabellos asintió lentamente.
Abrió la puerta y encontró en el umbral un personaje de mirada noble y limpia, “mirada de monje”, pensó Avelino, mientras observaba al empapado peregrino.
“Busco amparo”. . . dijo suplicante.
¡Entrad! Dijo el abad mientras indicaba a Avelino: ¡Conducidlo hermano!
Al encontrarse frente a este que lo acogía con calidez conventual preguntó afable: Decidme hermano, ¿Cómo os llamáis y de donde venís?
Monseñor, me llamo Ludovico de la Vega, vengo de la Madre Patria, de asturiana oriundez soy y mi destino es la Habana.
Amorosamente dijo el abad: Seguid Ludovico, el hermano Avelino, os dará comida y vestiduras secas para que paséis la noche.
Agradecido por la acogida, el empapado viajero humilde y agradecido, inclinó su cabeza siguiendo al fraile que lo conducía por laberínticos pasillos a una enorme arcada llena de celdas utilizadas como dormitorios por los frailes del convento.
Le entregaron ropas secas, agua de panela caliente para expulsar de su cuerpo la frialdad de la intemperie y una cobija para que se arropara en esa noche tan fría.
Agradecido se acostó en el catre de la celdilla y quedó profundamente dormido.
El armonioso toque de campanas despertó a los remisos frailes rezagados para la misa de amor y gracias al Altísimo que era la primera en oficiarse.
Después del desayuno el abad visitó al peregrino en su celda y largamente hablaron, este dijo que iba a tallar imágenes divinas en Cuba, que Dios le había dado la habilidad de tallar con arte piedra y madera. En esa bella isla iba a esculpir la imagen del Santísimo en la catedral de la Habana y Pinar del Río y a la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago. Dijo al Abad que mientras estuviera en el convento podía tallar la imagen del Cristo de la Expiración; había visto en la orilla del mar un madero de ébano que la corriente había traído desde la costa africana, estaba varado en la playa al lado de un montón de verde tarulla frente al Callejón de los estribos en el sector amurallado. El Abad envió varios frailes a traer el tronco, Ludovico solicitó que al llevar el madero a la celda, le permitiera trabajar sin ser perturbado, necesitaba privacidad para realizar su labor inspirada por Dios. Le indicó al Abad las herramientas necesarias para el trabajo y donde encontrarlas en el mercado del barrio Getsemaní de esa antigua provincia colonial.
Dos horas después se presentaron los seminaristas con el ebanáceo tronco, que ingresaron en la celda de Ludovico de la Vega.
Tal como indicara el tallador, buscó las herramientas solicitadas por este en el mercado, eran tres martillos de diferentes diámetros, escoplo, buril, hachuelas, piedra amoladora y dos cinceles. Con el material en mano se dirigió al convento para entregar el encargo al misterioso escultor el cual ratificó al Abad que requería de absoluta privacidad para que el trabajo resultara justo y perfecto.
De esa manera se hizo y a petición expresa de Ludovico de la Vega, fue colocado un candado en la puerta de la celda y el alimento lo deslizaban por la celdilla.
Los frailes sentían curiosidad por el misterio extravagante del tallador, se habituaron al ruido de hachuelas, buriles y escoplos al herir la madera y al silencio absoluto del convento cuando el último de los frailes se retiraba a su celda. El interminable chas chas del metal al herir el madero, se hizo habitual e esa Orden mendicante, nunca escucharon la voz del peregrino, solo el murmullo de asentimiento cuando recibía la comida que deslizaban debajo de la puerta.
Cierto día cuando un novicio introducía la primera comida del día al tallador debajo la celdilla, percibió un olor a heliotropos, mirto y jazmín, “olor a santo” diría posteriormente al arzobispo; avisó al abad sobre el olor a flores serenadas y recién cortadas; el aroma floral penetrante y pegajoso invadía todo el convento.
El abad, fue a la celda de Ludovico y el olor a fruta madura, a pinares cimarrones, a vegas de vírgenes tabacales y flores silvestres, invadió el entorno con un aroma suave y grato, que despertaba amor en el alma de los presentes.
Se dirigió a la catedral con varios frailes para informar al Arzobispo lo ocurrido en el convento desde la llegada del peregrino en esa lluviosa noche, este se hizo acompañar de dos sacerdotes conocedores de las señales divinas.
Un grupo de novicios, esperaba en la celda cerrada con candado cuyas llaves tenía el abad en la urna con los elementos hieráticos de la iglesia. Cuando el arzobispo abrió esta, un vaho profundo de flores humedecidas por el mañanero rocío, sumió a los presentes en una seráfica y mágica exaltación, llenándolos de una sensación de armonía y paz.
Era una energía maravillosa y radiante que invadía a los frailes, el amor a la humanidad colmaba sus vidas, el amor a Jesús, a Dios y a la Trinidad Santísima se multiplicó en esos monjes que vivían la sensación de la presencia divina.
En esos momentos de elevación espiritual ingresaron a la celda y para sorpresa de los religiosos, esta estaba vacía. ¡El escultor había desaparecido!
En un rincón estaba su raído ropaje y las comidas incólumes e incorruptas en los platos que diariamente introducían debajo la puerta de la celdilla.
En el interior de la celda estaba la talla perfecta de un Cristo de tamaño natural, era una imagen viva, que despertó una piedad inmensa entre los presentes, en el austero recinto no había virutas ni astillas del tronco esculpido; para mayor sorpresa, el tamaño de la imagen era mayor al madero llevado por los frailes, que asombrados, observaban el maravilloso prodigio.
En el interior la estancia se escuchaba un coro divino que impulsó a los presentes a hincarse y elevar plegarias al altísimo. Llamaron al Cardenal para comentarle el sacro evento; dos días después llegó a la ciudad encantada con una Comisión para certificar lo sucedido, sentarlo en el Acta Diocesal y enviar el respectivo informe al Vaticano para lo que en su sabiduría dispusieran.
Con mucha devoción y guardando el eclesiástico ritual, se le abrió espacio al Cristo de la Expiración en una pared lateral de la iglesia de Santo Domingo el cual realizó el primer milagro a una mujer con una enfermedad terminal, luego un paralítico brincaba de alegría al ser sanado, posteriormente despertó a una mujer que había durado un lustro en estado vegetal y en esos momentos caminaba, después una persona que padecía el síndrome de la mano seca, jubiloso abría y cerraba sus manos.
Desde ese día, el Cristo de la Expiración ha realizado infinidad de milagros debidamente certificados a miles de devotos y peregrinos que han ido hasta su altar en busca de protección y amparo.
¿Ficción? . . . ¿Imaginación? . . . ¿Mito? . . .
Dicen que en las noches húmedas y lluviosas en esa ciudad del Caribe, se escucha el armonioso toc toc del bastón de ciprés de Ludovico al golpear los centenarios adoquines del Callejón de los estribos, el atrio de la iglesia y los golpes de aldabón en forma de salamandra de fuego en la puerta del convento que retumban en un eco sonoro y de ultratumba.
En esas ocasiones, los novicios no abren el portón.
Antonio Prada Fortul escribe desde Cartagena de Indias, Colombia.
Fuente: ARGENPRESS CULTURAL