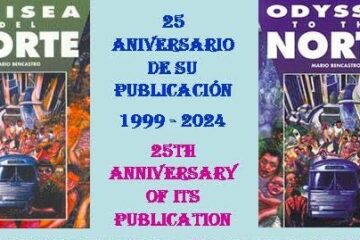Por Andrea María Leal
Hace unos días, en Facebook, en una página a la cual adhiero llamada “Los viejos nos acordamos”, vi la foto de una despensa, de esas que en los barrios y, especialmente, en los pueblos chicos como el mío, daban la correspondiente nota de bucólico color.
En mi barrio de patios, jardines, huertas y gallineros, estaba la despensa de Don ANDRÉS CASTELLO.
Don Andrés, con su bigote canoso y eterno, apenas dorado por demasiados años de complicidad con el cigarrillo, siempre nos atendía con una sonrisa.
El local donde abundaban las tentaciones infantiles, era angosto e interminable, con sus estanterías prolijamente dispuestas, atiborradas de cajas, latas, tarros, botellas. El mostrador (que era la parte superior de la conservadora) soportaba el rollo de papel, el de bolsitas y la cortadora de fiambre. Allí también había frascos con caramelos, confites e infinidad de golosinas. A un costado, la canasta de mimbre con el pan fresco, recién horneado.
En el fondo estaba el depósito, desde donde gruñía y ladraba el fiel Rolo, un perrito ratonero y cascarrabias con ínfulas de cancerbero pero que se ablandaba ante la primera caricia.
En esa época de confianza casi ciega en la palabra empeñada, Don Andrés anotaba nuestras compras en la famosa y ya olvidada “libreta del almacenero”, que todas las semanas, quincenas o meses saldábamos con puntualidad. De más está decir que la bonhomía de nuestro almacenero salía a la luz sin dobles intenciones ni oscuros intereses cuando necesitábamos prolongar el plazo de pago porque el exiguo sueldo no llegaba a tiempo.
Don Andrés era sencillo y bueno, de esa clase de hombres honestos, decentes y trabajadores que hoy día son especie en alarmante extinción. Siempre tenía una sonrisa, una broma y un caramelo a mano para secarnos las lágrimas de algún entuerto infantil.
Su esposa Octavia era modista, de esas artesanas incunables que engalanaban novias y embellecían mujeres para la posteridad. Sus modelos exclusivos eran tema de conversación obligado en casi todas las familias, especialmente después de un casamiento o alguna otra celebración importante.
Pero el orgullo mayor de Don Andrés era su hijo Darío, ese hijo tan inteligente y aplicado por el que todos los vecinos preguntábamos. Su respuesta era agridulce: “Está lejos”. Y aunque sabíamos que lo extrañaba horrores, se notaba que el alma se le ensanchaba cuando nos contaba que estaba estudiando en San Carlos de Bariloche, en el afamado y prestigioso Instituto Balseiro, esa institución a la que sólo se accedía por meritocracia.
Don Andrés se entristeció visiblemente cuando Darío tuvo que emigrar a España ante la disyuntiva de arriesgarse a anquilosarse en Argentina o aprovechar la oportunidad de que a su genio le crecieran alas. Eran los años ochenta y el futuro pintaba negro en nuestro país. No fue el primero, el único ni el último que se cargó la mochila de la nostalgia y buscó nuevos rumbos.
Si bien Don Andrés seguía con su orgullo intacto, es probable que algo en su fuero interno le dijera que su hijo ya no volvería más que para visitarlos.
Y así fue. Darío venía cada tanto, se quedaba unos días y nuevamente emprendía el viaje de regreso. Sus obligaciones lo esperaban ineludibles del otro lado del océano.
Don Andrés se jubiló y cerró su almacén en los tiempos en que los supermercados comenzaron a brotar como hongos y a ganar terreno con sus precios increíblemente bajos. Cosas del progreso, que le dicen.
Allí fue que los años empezaron a pesarle demasiado y los achaques recrudecieron todos a la vez.
Se nos fue yendo de a poco, como se apagan casi todas las luces que brillaron demasiado, esas luces que nos brindaron a raudales su calor y su claridad.
Algunos años después lo siguió su fiel y abnegada esposa que, aun con edad avanzada, seguía tan hermosa y fresca como una rosa, con la delicadeza de los óleos antiguos, con esa elegancia atemporal.
No recuerdo si Rolito, como Don Andrés solía llamarlo, se fue antes a esperarlo…o después, de tanto extrañarlo…
Han vuelto algunos almacenes a los barrios, pero son del tipo maxikiosco y la libreta pasó al olvido. La palabra ya no alcanza y la confianza tiene precio e inmediata fecha de vencimiento.
Mi pueblo se ha vuelto ciudad con grandes pretensiones, los apellidos que escuchamos o leemos ya no nos resultan conocidos como antaño, que éramos capaces de recitar casi de memoria y sin equivocarnos, el árbol genealógico de casi todas las familias.
El tren ha dejado de visitarnos. Su corpachón grisáceo, bucólico y rechinante se ha esfumado en la bruma de tiempos mejores. La estación se ha convertido en museo y las vías yacen inertes bajo el colchón de pasto y olvido de un paseo recreativo.
Los gallineros desaparecieron, la verdura se compra en los supermercados, los jardines se redujeron a canteros y macetones y las modistas sólo se dedican a los arreglos y alguna que otra confección menor. Casi todo se compra hecho, está masificado y funciona en serie.
Esta es la época en la cual automóviles y electrodomésticos tienen fecha de obsolescencia y el papel impreso va camino a convertirse en pieza de museo.
Ya casi no nos juntamos a tomar mate o café y charlar para ponernos al día con nuestras vidas. Nos mandamos de vez en cuando un mensaje escueto por celular, un aviso en alguna red social y, ya raramente, un mail.
La sobremesa está en franca decadencia o se hace frente a un televisor de pantalla plana de 24 pulgadas. Muchas veces, el almuerzo en familia es un lujo o una rareza. Esta sociedad consumista nos empuja inexorablemente hacia la cultura de los múltiples trabajos casi imprescindibles para llevar un nivel de vida medianamente digno.
A las palabras se las lleva el viento, y si hoy hay un juramento, mañana seguramente habrá una traición.
Y vuelvo al título de la página que recorro a menudo: “Los viejos nos acordamos”…Y los no tan viejos, también…
Nos acordamos de que la dignidad valía más que el dinero y los afectos primaban siempre por sobre los bienes materiales.
Nos acordamos de que crecimos en familias que nos inculcaron la cultura del esfuerzo y del trabajo y que lo más valioso que podíamos tener era lo que conseguíamos de esa forma.
Tal vez en todo este relato he cometido errores de apreciación y he tenido unas cuantas faltas de veracidad en cuanto a los hechos. Pido sinceras disculpas: es que la emoción y la nostalgia muchas veces minan mi lógica y mi racionalidad.
Pero como escribió mi amado Gabriel García Márquez al presentar su obra maestra “Vivir para contarla”: EN NUESTRAS FAMILIAS, LA HISTORIA NO NOS LA CUENTAN COMO EN REALIDAD SUCEDIÓ, SINO CÓMO SE LA RECUERDA…
Andrea María Leal escribe desde Buenos Aires, Argentina.
Fuente: ARGENPRESS CULTURAL